(27/01/2021)
Por: Paula Ángel Cala/ CrossmediaLab de la Tadeo
Nombró a Jacqueline, su perrita, su mejor amiga, y su rostro cambió completamente, miraba al vacío con un amor y una nostalgia indescriptibles. Sacó un celular del bolsillo derecho de su chaqueta y me mostró una foto de él, a sus 25 años, junto a ella, una perra criolla y blanca con algunas manchas color café en su rostro. En la foto los dos se veían tan contentos que me atrevería a decir que, junto a ella, todos los momentos fueron felices, a pesar de las circunstancias.
Durante los últimos años que pasó este personaje pagando sus condenas, escribió su autobiografía, la cual está en edición y en la que narra cómo fueron sus primeros años de vida. Alberto López nació el 16 de noviembre de 1953 en la vereda Marticas, en Acevedo, departamento del Huila. Su niñez, y parte de la adolescencia, transcurrieron en su pueblo. Es el mayor de cuatro hermanos. Lo tuvo todo en abundancia hasta que su padre enfermó de cáncer cuando tenía diez años, al poco tiempo falleció. Fue entonces cuando Alberto comenzó a trabajar para poder brindar algo de comer para su mamá y hermanos.

Alberto, cansado de la pobreza y desesperado por conseguir ingresos, quiso irse de la casa, decisión que le comentó a su amigo y primo Chepe Ramírez, quien al ver que él no cambiaría de opinión, se propuso acompañarlo a buscar suerte. “Esa noche no dormimos pensando qué íbamos a hacer. Decidimos tomar un bus a Guadalupe, Huila, y allí debíamos tomar otro, ya que nuestro destino era Florencia, Caquetá”.
Llegaron a Florencia, a eso de las cinco de la tarde. Tenía miedo, no conocían más que su vereda. Comenzaron a buscar en el pueblo a Nelly Ramírez, hermana de Chepe, y a Marcos Mora, su esposo, a quien llamaban El Mocho Mora. “Cuando llegamos a casa de Nelly, se alegró mucho al vernos, nos abrazó y en tono de burla nos dijo «¿Se escaparon?» Y nosotros, con inocencia, respondimos que sí. Después el señor Marcos se presentó de manera educada, y nosotros, semejantes campesinos, no teníamos idea de cómo presentarnos. Solo estudiamos hasta segundo de primaria. Mi primo era más bruto que yo todavía. Éramos, en síntesis, dos indios montañeros”.
En Florencia fue creciendo, conoció el trago y le gustó, conoció mujeres y le gustaron, allí tuvo sus primeras novias.
“Conocí a un familiar de una de mis novias; me planteó un negocio de mucha plata, me pareció fácil decirle que listo, que yo iba. Fuimos por un dinero, pero cuando se dieron cuenta de que era un robo, reaccionaron. Una de las tres personas que estaban ahí sacó un revólver y encañonó a mi compañero. Él golpeó al hombre, le quitó el arma y a las otras dos personas tocó darles muerte”, recuenta.
Desde ese momento, su tranquilidad se esfumó. Sentía que le había fallado a su Dios y a su madre. Mientras tanto, el hombre, cuyo nombre no recuerda, que los mandó a hacer el negocio, fue capturado, intentó escapar y lo mataron, no sin antes delatar a Alberto y a su compañero. Días después serían capturados.

Jacqueline en la cárcel de Valledupar.
Foto archivo: Alberto López.
“Ahí comenzó todo para este personaje, un campesino joven, humilde y sano que debió acostumbrarse a la situación de una cárcel”, dice Alberto, seguido de un suspiro, tocándose la barbilla con su mano izquierda. Entonces alzó la mirada y se quedó pensando por unos segundos, hubo un silencio incómodo, no debe ser nada fácil recordar el pasado.
“Llegué a la cárcel de Florencia. Me asignaron un abogado de oficio, y como no tenía un peso para pagarle, no hizo nada por mí. Me dieron la pena máxima: 24 años. Condena que me pareció injusta por mi corta edad, que para ese entonces era de 23 años. Esto me cayó como un baldado de agua fría. Recuerdo mucho que en esa cárcel yo estaba entre los reclusos de alta peligrosidad, así que uno debe volverse fuerte o todo mundo le pega”, recuerda.
A los pocos días, llegaría a su mismo patio un hombre que había terminado de pagar condena en la isla Gorgona. Para ese entonces, la Penitenciaría de Gorgona, que funcionó entre 1960 y 1983 y estaba ubicada en el Pacífico colombiano, albergó a reclusos de distintas partes del país. Fue la prisión más segura del país, pues teniendo como guardia al mar y centinela a la selva, era difícil escapar de allí. Aquel hombre terminaría siendo amigo de Alberto. Producto de las historias que se contaban, Cleves, como llamaban a Alberto en la cárcel, solo pensaba una cosa: cómo escapar de allí.
“Siempre he creído que para los seres humanos no hay nada imposible. Solo hay personas que se creen incapaces, pero cuando le ponemos ganas a las cosas, todo funciona”, concluye. Y así fue como comenzó a planear el primer escape de su vida. Un buen día, como él lo describe, junto a sus compañeros de celda, pusieron un cajón e hicieron una escalera para alcanzar un cielo raso que estaba a tres metros de altura. Con unos guantes de boxeo que tenía, armaron un muñeco y lo taparon con una cobija. En el momento en el que estaban terminando de romper el techo, se acercó un guardia y se quedó mirando fijamente a la cama, decidió tocar el muñeco y se dio cuenta de que Cleves no estaba, ahí comenzó a gritar: “¡Fuga!¡Fuga!”.
Los guardias comenzaron a buscarlo. Uno de ellos se subió al techo y lo encontró, le pidió que bajara y que no hiciera nada al respecto, así no tendría que dispararle. “Yo estaba bajando la escalera que daba a uno de los patios, entonces el director, al que llamaban Casco de Burro, le dijo al dragoneante: «¿Le tembló la mano?, ¡mate a ese hijueputa!». En ese momento yo toqué suelo, y de la ira tan grande que sentía, saqué la mano, se la metí en la jeta al director y le dije: «¿Por qué no me mata usted?», y en menos de nada, estaba metido en el calabozo. No me golpearon, no me tocaron”, recuerda.
“Siempre he creído que para los seres humanos no hay nada imposible. Solo hay personas que se creen incapaces, pero cuando le ponemos ganas a las cosas, todo funciona”, concluye. Y así fue como comenzó a planear el primer escape de su vida.
Cleves comenzó a ser para ellos un recluso de alta peligrosidad. Después de hacerle firmar un compromiso de buena conducta, lo llevaron al pasillo de gorgoneros, que era como conocían a los presos que debían ir a parar a la isla de Gorgona. En ese momento, el grupo estaba compuesto por unos 60 u 80 reclusos en el Penal de Palmira, Valle del Cauca, donde permaneció por tres semanas.
“Rumbo a Siberia. Mañana saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el Sol quiere iluminar nuestra marcha del horror?”, cantaba Alberto con tristeza. Sabía que era el momento: lo subieron a un bus, junto a otros presos, rumbo a Buenaventura. Angustiado y temeroso, solo deseaba que el bus se volcara y no llegar nunca a ese infierno que le habían descrito.
Cuando llegaron los trasladaron en un barco pesquero. Entraron directamente a una bodega. Allí había unas mujeres que miraban con lástima a un niño, “y ese niño era yo, Luis Antonio López Cleves”, recuerda Alberto. Cuando se llamó a sí mismo de esa forma, era la primera vez que escuchaba su nombre real, sabía que se había cambiado de nombre.
El trayecto duró casi toda la noche. Cuando llegaron al muelle de Gorgona, hubo algo que llamó la atención de Alberto, un letrero en la entrada que decía: “Bienvenidos al puerto de sal si puedes”. Lo hizo entender que había llegado al mismísimo infierno.
Los llevaron a una cancha donde recibieron el primer sermón que los directivos solían hacer. Les aclararon que no les interesaba el comportamiento que habían tenido, sino el buen comportamiento que tendrían en la prisión; que no volverían a ser llamados por sus nombres, sino por números, además, que serían divididos en tres patios. Alberto ya no era Alberto, ni Luis Antonio, mucho menos Cleves, era el 542 en el patio número 2. “Me tocó el más peligroso, donde estaban todas las ratas, los locos y los bandidos. Recuerdo a Cordobés, el enano barroso y una cantidad de personajes con los cuales, lo único en común que tenía, era el lugar que estábamos compartiendo”, dice.
En los dormitorios no permitían colchones, les tocaba dormir en tablas, sin cobijas, solo podían utilizar esterillas, las cuales tenían que robar para poder “abrigarse” un poco en las noches. Para ir al baño, se tenía que pedir permiso: “Permiso, el interno 542 necesita ir al baño”, pero como no siempre los guardias estaban de buen humor, no les permitían ir, entonces debían escaparse. Al regresar los castigaban. Uno de esos castigos consistía en ponerlos a formar en un patio, bajo el Sol, descalzos, sin poderse mover durante tres o más horas. En los patios no podían hablar más de dos personas, debían caminar siempre, si veían un grupo de tres presos reunidos, los castigaban.
Los prisioneros debían conseguir un trabajo para obtener algo de dinero para sus cosas. Existían diferentes grupos: los que buscaban leña, los que pescaban, los que cuidaban a los marranos, los que sembraban, los que hacían el aseo general y los que cuidaban los jardines. Todo se hacía a las afueras de la cárcel.

López López, así recuerda que le llamaban al director de la prisión de la Gorgona por ese entonces. “Él me dio permiso para trabajar en el taller, había muy buenos artesanos. Con un amigo trabajábamos el acero; lo primero que hice fue unas crucecitas que pude vender a la Armada Nacional”, recuenta.
La cárcel no tenía visita conyugal, así que las prácticas homosexuales eran la constante. También había otra costumbre sexual por ese entonces, pagar a mujeres para obtener sexo a cambio. Un guardia hacía el ofrecimiento, los que querían salían a una playa en donde había un grupo de mujeres dispuestas a complacer los deseos de quien tuviera cómo pagarles.
“En el patio conocí a un muchacho, un poco mayor que yo, que era alto, rubio y pecoso. Era sobrino del Ganso Ariza, un reconocido delincuente colombiano de las décadas del 50 y 60. Su nombre era Pedro Ariza, hicimos una bonita amistad”, recuerda.
Pedro trabajaba en el grupo de leña. Eran, aproximadamente, doce personas allí. Llevaban la leña y les daban el almuerzo crudo para prepararlo. Era el grupo que más querían, pues les tocaba el trabajo duro, debían cortar los árboles para llevar la madera a la orilla de la playa. Allí la halaban, con manija y palanca, hasta llegar a la boca del horno donde debía ser amontonada. El camino tardaba unas cuatro horas. “Había mucha culebra, varias veces terminamos picados, era un trabajo muy verraco”, dice.
Alberto llevaba un mes trabajando en el grupo de leña cuando se encontró una perrita que había sido abandonada por otro interno, tenía de 6 a 7 meses, a primera vista se cayeron bien, “ella me quiso y yo la quise, nos enamoramos”. Jaqueline, como la bautizó, se convirtió en su amiga fiel. A los pocos días se unió otro perro, Tarzán. Ahora el 542 no estaría más solo, ahora serían él y sus dos perros.
Tiempo después llegaría a la cárcel alias Araña, un hombre experto en fugas; a ellos se les tenía mucho respeto. En el almuerzo estaba prohibido hablar, pero ellos se las ingeniaban. Cleves se acercó a Araña. “Hermano, ¿una fuga aquí?”, le dijo. “El tipo me miró como un bicho raro. Entonces me preguntó: «¿Tiene plata?»,y yo le dije que no. Nunca más volvió a dirigirme la palabra”, confiesa.
Días después, Alberto estaba en la playa recogiendo fruta con su amigo Pedro. Los guardias solían darles permiso por su buen comportamiento y porque llevaban parte de la cosecha. Se sentaron en una quebrada y Cleves por fin habló: “Sería bueno volarnos, ¿no?”, a lo que Pedro le respondió: “Hace días que quería decirle eso, siempre lo he deseado, salir de esta maldita isla. Todo mundo le tiene miedo a este monstruo, pero vamos a hacerle”.
Los 24 de septiembre se celebra el día de Las Mercedes. Ese día el viaje de Buenaventura a Gorgona era gratis, así que algunos familiares iban de visita. “Ese fue un día triste para mí, porque uno siempre espera que alguien vaya, pero en mi caso nunca fue nadie a visitarme”. Solo llegaron visitas para veinte presos. “Tiempo después, hice una carta para Marcelenda, esposa de un primo mío. Esa buena mujer me respondió, fue la única carta que recibí en el tiempo que estuve allá, junto a dos mil pesos. Esa noche no dormí de la alegría”, recuerda.
***
Era sábado por la tarde, en la playa estaban pescando unos raizales. Se acercaron Alberto, Pedro y Jacqueline, querían ayudar con la pesca, como usualmente lo hacían, para que les dieran algunos pescados. Cleves vio una canoa vieja y les preguntó por el precio. “Dos mil pesos”, contestaron, era lo único que él tenía. Habló con los directivos para la aprobación de la compra de la canoa, con la excusa de que ella ayudaría en el transporte de la leña.
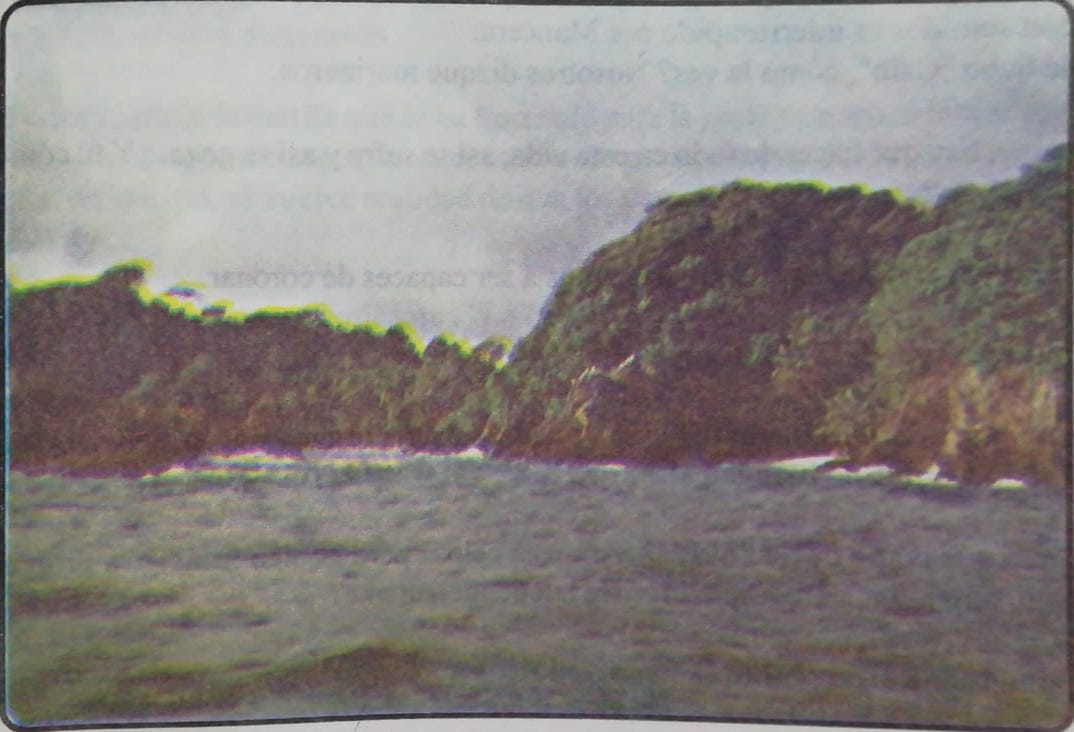
Durante tres meses prepararon el plan. Trabajaron duro para tener fuerzas suficientes, guardaron comida, enlatados, panela, galletas, avena y algunos galones de agua Un día dejaron la canoa amarrada en la playa, como usualmente lo hacían, pero había marea alta y comenzaron a morder el lazo hasta arrancarlo, para que pareciera que la fuerza de la marea lo había hecho. Guardaron la canoa, junto a los alimentos, en una cueva cercana.
En noviembre decidieron irse. El plan incluía que ellos debían inscribirse en un grupo de teatro que practicaba en las noches a unos minutos de la cárcel. Tenían la situación perfecta para escapar. “El tonto del Tarzán se quedó, pero Jacqueline sí se fue conmigo; llegamos a la boca del horno, botamos la canoa al agua, nos montamos y nos fuimos. Estuvimos en marea hasta las dos de la mañana. Los tres: Pedro, mi perra y yo estábamos optimistas, queríamos tocar tierra firme”, reconstruye.
Por lo general, a altas horas de la noche, el mar comienza a volverse hostil. Una ola grande logró que la canoa se volteara, la comida y los tres tripulantes cayeron al mar. Duraron unos minutos perdidos entre sí, pero después se encontraron con la canoa. Estaban muy preocupados y temerosos, nadaban.
“Encontré un costal que había quedado en la punta de la canoa con una taza, los aseguré para que no se perdieran. Toqué en un momento un animal liso, no sabía qué era, pensé que hasta ahí llegaría mi vida, yo esperaba el mordisco. Lo primero que llegó a mi mente, fue los recuerdos más bonitos de la vida, mi familia, mis amigos. No le conté nada a Pedro”, dice.
Con el amanecer, la marea se calmó, pero el frío los atormentaba. Pedro le decía a Cleves que ya no había esperanza. Fueron momentos de duda y zozobra, “debemos confiar, hermano, de esta nos saca Dios”, le decía.

“Le hicimos peso a la canoa para que se parara. La soltamos para que saliera el agua que llevaba dentro, metimos a la perrita ahí y comenzamos a nadar. Debíamos terminar de sacar el agua y me acordé de la taza amarrada, entonces comencé a sacar el agua con ella, nos turnamos con mi compañero. Mi perra era la más feliz de ver que la canoa ya no tenía agua, nos subimos y sentimos alivio de nuevo”, recuerda Alberto.
Su lucha en altamar duró casi nueve días, la piel se les comenzó a pelar por el Sol y el agua salada, el hambre los tenía sin energía y la sed no les daba tregua. Sintieron entonces que iban a morir.
A lo lejos vieron algo, no sabían si era un barco o tierra firme, entonces comenzaron a pedirle a Dios que fuera algo que los salvara, no importaba si eran los de la misma cárcel, solo querían permanecer con vida.
“Dios es un Dios muy grande, y cuando se pide de corazón, para él no hay imposibles”, dice. Resultó ser un barco pesquero, los vieron y les ayudaron. “Primero subió Jacqueline, después fue Pedro y yo de últimas. Al subir, hablaron con uno de los capitanes, “a los marineros les dijimos que estábamos bajando una balsa con madera y que el mar nos desorientó, pero ellos sabían perfectamente quiénes éramos nosotros”. Les dieron comida, frijoles, agua de panela y limonada, “casi nos mata esa maricada, yo pensé que nos habían dado veneno, porque el organismo no asimilaba bien la comida”.
Se dieron cuenta de que la tripulación estaban planeando algo, entonces les tocó hacer frente: “Cogí un machete y les dije, «hijueputas, si nos van a entregar, aquí nos morimos todos, porque yo no me voy a dejar entregar, con este machete le corto la cabeza a más de uno, así que colaboren»”. Después de todo, Alberto sentía que lo que había vivido en la cárcel lo había transformado, no estaba dispuesto a regresar a ese mismo lugar.

Uno de los capitanes, con el que ya habían hablado, les dijo que les ayudarían si no decían nada, pero debían esconderse en el cuarto de máquinas, en el que hacía un calor infernal. La idea de esos hombres era meterlos allí para matarlos, pero cuando el segundo capitán del barco se enteró, dio la orden de que los sacaran de allá. Les dieron comida y ropa de marineros. Se habían salvado.
Antes de llegar al puerto de Buenaventura los sacaron del barco, el capitán que había intercedido por ellos les dio dinero para llegar a Cali. Se despidieron felices por tocar tierra firme con vida, sin ser encontrados por la justicia, hasta ese momento, pues veinte años después, volverían a ese infierno.










